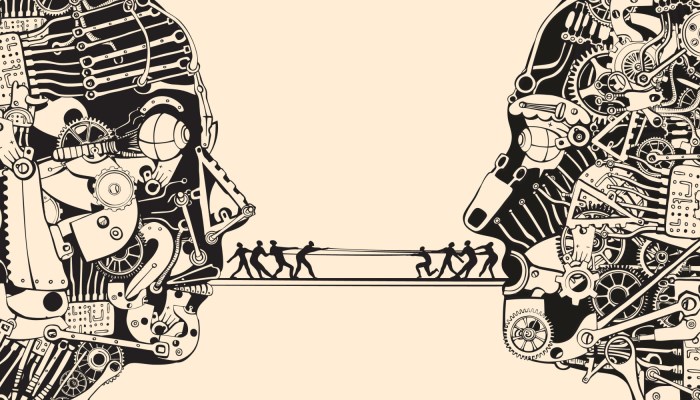A partir de los aportes de Ludwig Wittgenstein ya la realidad y el lenguaje no pueden considerarse como mundos ajenos, aislados o neutros, sino que al contrario el lenguaje se presenta como uno de los códigos por excelencia a través del cual se constituyen los universos culturales. La afirmación “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”, es una síntesis de como el lenguaje viene a tener implicaciones en el campo del conocimiento y de cómo los grupos humanos aprenden y aprehenden la realidad.
El ser humano por naturaleza es un ser hermenéutico, un ser que desea comprender, interpretar y juzgar, lo cual exige ‘modelos’ de referencia que faciliten y hagan posible ese acto de intelección. El lenguaje viene a ser esa herramienta simbólica que le permite representar el mundo, pero sin ser ajeno a las ideologías y paradigmas que operan consciente o inconscientemente en la dinámica de “lenguagear”, como diría Humberto Maturana.
De esta manera, el lenguaje ayuda a clasificar la realidad y a darle significado, la idea es “comprender” el mundo y a la vez “explicarlo” por medio del lenguaje. Esta capacidad de adquirir experiencia y poder expresarla da como resultado la “producción de significado”, lo cual está presente en todos los espacios de la actividad lingüística y es imposible librarse de este fenómeno. Por otra parte, el lenguaje no se limita a la gramática, sino que incorpora el aspecto cognitivo, hermenéutico, cultural y lo comunicacional; es un sistema inherentemente simbólico, pero no es sólo una herramienta que permite el intercambio de información, sino también de poder, de control. Quien es capaz de nombrar, de clasificar, de explicar, de definir, de categorizar, de sustantivar o de adjetivar, lo hace desde una posición de poder, cuya actividad hegemónica le permite representar el mundo desde sus intereses e imponerlo a quienes carecen de ese poder.
Una de las consecuencias de la imposición de las narrativas occidentales de interpretación del mundo, especialmente heteronormativas, se expresa por el lenguaje con que se representa el universo de la sexualidad humana, el cual está signado por una comprensión binaria y sexista de la realidad; y, además, donde el elemento heterosexual se privilegia sobre cualquier otra orientación sexual, lo que a su vez deslegitima cualquier universo que salga de ese marco de referencia.
Si el lenguaje es una “fotografía” de la realidad y de las relaciones sociales que tienen lugar a su interior, es notable como quienes toman la “fotografía” enfocan una parte y desenfocan otras, esto por medio de la imposición de un lenguaje sexista que privilegia el uso exclusivo de uno de los dos géneros, en este caso el masculino, para referirse a ambos excluyendo al otro, con el argumento de que el lenguaje les permite un uso genérico, como es el caso del vocablo “hombre”, empleado generalmente para referirse a “humanidad” o a “seres humanos”. Cabe señalar que se apela a los entes reguladores de la lengua para justificar dicho uso, como que si estos, fueran inmunes, a los condicionamientos culturales dominantes, y se obvia que las instituciones que “norman” el uso del lenguaje también son productos culturales bajo la influencia de los patrones lingüísticos de poder construido en el contexto de una sociedad patriarcal naturalizada.
En consecuencia, este universo heteronormativo objetiviza la sociedad y construye un lenguaje que constituye el universo donde lo no heterosexual es nombrado con vocablos que en el universo simbólico representa lo detestable, lo cuestionable, lo “impuro”, “lo inmoral”, lo “contra natura”, etc. Por eso, no es extraño que en nuestra sociedad a los grupos de la sexodiversidad suelan ser identificados con vocablos tales como: ‘maricones’, marimachas’, ‘locas’, ‘pargo’, ‘pato’, ‘raro’, “cachaperas” entre otros calificativos. Nominaciones que contienen una carga de descalificación, insulto, estereotipos, y prejuicios que presentan a estas personas como “desviadas”, “enfermas” e “inmorales”. En este caso, el que nombra es quien “puede”, bien sea por razones culturales o por razones políticas y el nombrado es quien no tiene la capacidad, el poder para oponerse por encontrarse en condiciones de subalternalidad o sujeción sociocultural.
¿Por qué es posible visibilizar algunos aspectos de la realidad y otros no? Nadie tiene una visión panóptica de la sociedad o la vida y ningún lenguaje puede tener una representación totalizante de la realidad. Cuando se conoce algo, se desconocen otras cosas, cuando miramos una parte hay otras que no vemos; no hay posibilidades de tener una visual de todo, esto es una utopía y por tanto un imposible, hay que recordar la frase de Ludwig Wittgenstein “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”. La pretensión lingüística dominante de considerar que sus patrones y vocablos son absolutos, universales y totalizantes, no es sino una muestra de un reduccionismo interesado en el empleo del lenguaje como herramienta socio cultural.
El lenguaje como mecanismo de poder se constituye a partir de la articulación de la cognición, el discurso y la interacción social, y está fuertemente condicionado por la sociedad donde tiene lugar, es decir, cuando usamos el lenguaje lo que se hace es dar cuenta de las representaciones del mundo compartidas socialmente con el grupo dominante. El individuo no sólo se apropia de la realidad y la reconstruye, sino que la reelabora y la transmite a otros por medio del lenguaje de tal manera que el mundo es organizado, recreado y reproducido por medio de las creencias transmitidas por medio éste. Esta hegemonía ejercida a través del lenguaje no sólo ayuda a dar cuenta del mundo que nos rodea, sino que también sirve de mecanismo que regula las prácticas sociales, donde algunas son aceptadas y otras cuestionadas.
El lenguaje hegemónico heteronormativo, fundamenta la representación social de la sexualidad humana en un pensamiento de carácter binario que legitima y naturaliza lo heterosexual, mientras que deslegitima y desnaturaliza lo sexo diverso. En este empleo del lenguaje no hay matices ni grises, no hay variantes y la diversidad se interpreta como una amenaza: hombre-mujer, heterosexual-homosexual, pene-vulva; niño-niña, casado-soltero, virgen-promiscuo, procreación-placer, etc. En este lenguaje binario, el primer vocablo goza de ciertos “privilegios lingüísticos y culturales”, mientras que el segundo goza de “sospecha lingüística y cultural” y es identificado como una amenaza.
En una sociedad caracterizada por un lenguaje binario heteronormativo de regulación moral, las representaciones que salgan de ese patrón o son invisibilizadas o son cuestionadas culturalmente, tal es el caso de las personas lesbianas, transexuales, homosexuales, transgéneros, intersexuales, entre otras, quienes no entran en el universo de sentido del lenguaje dominante, a tal punto que en no pocos diccionarios estos vocablos están ausentes, por considerarlos deformaciones inapropiados lingüísticamente, pero en verdad lo que se esconde es el no reconocimiento de una sociedad polarizada que transciende la realidad binaria y polarizada entre hombre y mujer.
Finalmente consideramos que es necesario entender que el lenguaje como mecanismo que representa y regula la realidad a la vez que nos ayuda a construir universos, él mismo construcción cultural, es un constructo social que se impone como herramienta también de poder, capaz de “objetivar” a las “subjetividades” que no se conforman con los patrones de regulación hegemónico. De tal forma, que las subjetividades subalternalizadas, también son capaces de recrear el lenguaje y hacer nuevas propuestas lingüísticas que hagan emerger nuevas realidades ocultadas por los patrones lingüísticos tradicionales, tal es el caso de las teorías queer que hoy se presentan con otras narrativas, con otro lenguaje, con otras representaciones que si dan cuenta de la diversidad y la pluralidad de la sexualidad humana.